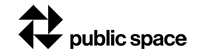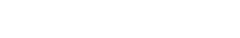Sorpresas agradables
Desde siempre, la acción humana ha constituido un misterio para sus mismos protagonistas. Más allá del obvio transcurrir de los acontecimientos, de la monótona y previsible toma de decisiones (que no pasa a menudo de ser otra cosa que la asunción del propio destino, de aquello que ya nos viene dado y a lo que no nos queda más remedio que acomodarnos con decoro), en contadas y excepcionales ocasiones la cadencia sin brillo del obrar se interrumpe y al agente se le muestra, con el fogonazo de la evidencia, con el carácter casi luminoso de la revelación, el vacío de su existencia, la irremediable oquedad de su devenir vital.
A tales momentos u ocasiones bien pudiéramos denominarlos experiencias, entendiendo por tales esos viajes hasta el límite de lo posible para el hombre a los que hiciera referencia Bataille en su libro La experiencia interior. Hay, en efecto, experiencias - sucesos extraordinarios, relaciones personales de una desmesurada intensidad, situaciones revolucionarias...- cuya principal virtud consiste en interrumpir el orden preexistente, en impugnar, con desvergonzada gratuidad, con la alegre ligereza del sinsentido, el heredado designio del mundo en lo que atañe a su estructura básica, fundacional, ontológica. Son experiencias tan rotundas como inequívocas, tan contundentes como ineludibles. Por expresarlo de nuevo con las categorías de Bataille: las experiencias que tienen existencia positiva llegan a ser ellas mismas el valor y la autoridad.
Si esta manera de abordar la cuestión de la acción se contrapone frontalmente a la mayor parte de las concepciones dominantes es, en lo fundamental, porque se esfuerza en plantear el asunto sin recurrir al expediente más habitual en la historia del pensamiento, el expediente de la teleología. Se conoce el elogio entusiasta que, cambiando de autoridad, Negri le dedicaba a Spinoza por ser «el fundador de una concepción absolutamente original de una praxis sin teleología», y en este elogio antiutópico también podríamos incluir, sin esfuerzo alguno, a la mismísima Hannah Arendt (en especial por algunos fragmentos de La condición humana). Pues bien, lo que vale para la sociedad o para la historia vale también - tal vez incluso con mayor motivo - para los individuos y para sus vidas. Para quien ha pasado por una determinada calidad de experiencias, no le cabe la más mínima duda de que, de entre todo cuanto le puede ocurrir al ser humano, nada posee mayor entidad ni importancia que aquello cuyo sentido no depende del futuro, sino que, por el contrario, se agota en su puro acontecer, colma con su mero ser la más ambiciosa de las expectativas, sin aplazamientos ni demoras.
Cuando las cosas se tuercen
Pero constituiría, sin duda, un error de grueso calibre considerar las afirmaciones anteriores como un elogio de algo parecido a una experiencia en crudo, sin interpretaciones que la atraviesen o narración que la acoja. Como si hubiera, recurriendo por un momento al lenguaje ordinario, un vivir la vida sin más que se contrapusiera a la no-vida (o a una vida menor, menos intensa) de quienes siempre andan preocupados por insertar cuanto les ocurre en órdenes de sentido preexistentes. Refiriéndose a una categoría sumamente próxima a la de experiencia, la categoría de acontecimiento, Nietzsche escribía: «Nada puede ser considerado un acontecimiento si no resulta susceptible de ser integrado en una trama, esto es, de ser integrado en una historia».
Se quiere indicar con ello que muy probablemente resultara más útil, en vez de empeñarse en perseverar en rígidas contraposiciones que de nada sirven y a ningún lugar conducen (contraposiciones inspiradas, en último término, en el obsoleto par teoría/realidad, o similares), introducir la sospecha de que lo que inaugura o abre una nueva experiencia o un acontecimiento histórico no es tanto un tiempo liberado de interpretaciones o relatos, como un tiempo interpretado o contado de otra manera. Esto se hace particularmente visible en el instante en el que, en vez de tomar como modelo o paradigma de tales interrupciones episodios positivos o de tonalidad gozosa, pensamos en situaciones negativas o dolorosas. Entonces se hace más patente el entramado conceptual que posibilita la experiencia.
Un caso particular de este segundo tipo de situaciones es el que solemos denominar traumas colectivos. En ocasiones se los suele considerar como sinónimos de «calamidad», aunque también es frecuente que se les haga equivaler a «catástrofe». Conviene advertir de la diferencia, en la perspectiva de nuestro propósito. Mientras que «calamidad» nombra aquella desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales, la palabra «catástrofe» designa la desgracia, el desastre o la miseria provocados por causas naturales que escapan al control humano.2 La diferencia, a mi entender, es de grado, pero en todo caso conserva su utilidad a efectos de plantear adecuadamente la cuestión.3
Porque parece claro que de una catástrofe en cuanto tal no cabe relato alguno: el relato es siempre de hechos o sucesos protagonizados por personas. La violencia del volcán, el temblor de la tierra o la indignación del mar son sólo ocasión de mera contemplación estética si nadie se ve afectado por ellas. Sentado entonces que no hay más relato que el que atañe a seres humanos, el problema que se plantea es el del marco interpretativo en el que inscribir tales padecimientos traumáticos.
Sin duda, la expresión marco interpretativo es todavía demasiado amplia. Con ella - sobre todo si la utilizamos en un sentido no especializado, alejado del empleo técnico que gustan de llevar a cabo los hermeneutas profesionales - tanto podemos hacer referencia al trabajo previo a la indagación por las causas (en este caso, «interpretación» funciona como sinónimo de «análisis» o «elucidación»), como a la búsqueda de la intención profunda de los comportamientos humanos subyacentes («interpretación» es aquí entonces «interpretación de la acción») o a los valores bajo cuya luz consideramos determinados desastres.
Hay que reconocer que la filosofía en cuanto tal no proporciona herramientas teóricas específicas para abordar el análisis causal de este tipo de situaciones. En el pasado, es cierto, los filósofos reflexionaron acerca de la naturaleza de la ciudad, e incluso se atrevieron a hacer propuestas concretas. Por ejemplo, referidas al tamaño ideal de la misma. Pero para nosotros hoy propuestas como la de que la polis no debía extender sus confines más allá de donde alcanzara la voz humana presentan una escasa operatividad. Es obvio que hoy los límites no los marca la voz humana, o la distancia máxima que un hombre pueda recorrer a pie en un tiempo razonable, ni otros criterios semejantes. Pero que tales criterios no nos sirvan no quita para que, a través de ellos, se estuviera expresando el temor, perfectamente pertinente, a que a partir de un cierto momento la concentración de un importante número de personas en un espacio físico limitado pueda generar un tipo de problemas inédito, y de difícil solución. Probablemente, la forma en que en la actualidad tendemos a plantearnos esta cuestión aborda la dificultad desde otra perspectiva. Por ejemplo, interrogándose sobre la existencia de los recursos de todo tipo necesarios para que esa aglomeración urbana pueda persistir (la ciudad de México, por poner sólo un ejemplo, levantada, como todo el mundo sabe, sobre una laguna que en principio garantizaba el abastecimiento de agua para sus vecinos, hace tiempo que tiene serias dificultades para proveer de este servicio, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo).
Pero, aunque en algún momento del pasado pudiera parecer que el filósofo se planteaba unos problemas bien concretos, comparables a los que en nuestra época abordan determinados científicos sociales (en el ejemplo anterior, los demógrafos o los sociólogos urbanos), en el fondo, el modo en el que lo hacía apuntaba a una dimensión - vamos a llamarle subyacente o básica para intentar entendernos - de dichos problemas que emparentaba las consideraciones que pudiera desplegar o las conclusiones que pudiera extraer con los asuntos que tradicionalmente le han venido interesando y que tal vez todavía sirvan para darnos que pensar. Con los términos que se proponían poco más arriba: el marco interpretativo más propio del filósofo es el que atiende a la búsqueda del sentido de los comportamientos humanos y a los valores bajo cuya luz éstos se producen.
Vulnerables
El mundo actual es un mundo fundamentalmente urbano. Cuanto de importancia ocurre, ocurre en las ciudades de tal manera que, cada vez más, el fuera de las ciudades ha dejado de constituir una realidad que rodee a éstas, para pasar a verse rodeada por ellas. En este contexto conviene inscribir la percepción, tan sumamente generalizada, de nuestra vulnerabilidad. Es cierto que las ciudades contemporáneas parecen crecientemente expuestas al desastre. Datos tan indiscutibles como el crecimiento desmesurado, la densidad de población o la velocidad de las transformaciones tecnológicas parecen haberse convertido en factores generadores de situaciones que producen temor e inquietud. Pero, sin discutir la realidad de esta percepción (que, en tanto que tal, es un dato de hecho), cabría preguntarse si las concentraciones urbanas de antaño no estaban también expuestas (en idéntica o mayor medida incluso) a amenazas igualmente generadoras de temor e inquietud.4
¿Qué hay de nuevo entonces en la señalada percepción de vulnerabilidad? Por lo pronto, la percepción misma, puesta en sordina en los últimos años (tras el final de los episodios más duros de la guerra fría, por fecharlo con una cierta rotundidad) y, a continuación, su particular perfil. Un perfil que, a diferencia del de otro tiempo, ya no aparece vinculado a designio o intencionalidad alguna sino que, en lo sustancial, emerge como vinculado casi en exclusiva a la incertidumbre, cuando no al sinsentido. Los traumas en los que se va sustanciando la vulnerabilidad tienden a interpretarse más como absurdos efectos de barbarie (y, en esa misma medida, de sinrazón) que como desoladoras manifestaciones del mal.
Lo que en la jerga especializada de teóricos y sociólogos de la acción se denomina efectos perversos o efectos indeseados ha ido adquiriendo carta de naturaleza en el lenguaje más habitual de nuestra sociedad bajo la fórmula - de origen bélico - de los efectos colaterales. Nadie - excepto cuatro locos - parece desear las catástrofes, pero el caso es que nos vemos rodeados por ellas, y no parece haber forma humana de dar cuenta de la universalización de este desorden. Caducó, por ejemplo, la imagen de Europa como un balneario rodeado de miseria, explotación y opresión, al igual que pasó a la historia la metáfora de los EE.UU. como una fortaleza blindada respecto a cualquier agresión exterior (y aquí la fecha no ofrece duda: el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001), sin que haya surgido en su sustitución una imagen o concepto explicativo de recambio, fuera de la formulación, apenas puramente constatativa, de sociedad del riesgo.
Algo, desde luego, debiera hacernos recelar ese arbitrario vaivén de elementos generadores de incertidumbre y miedo, por no mencionar unas diferencias, según contextos, no siempre fáciles de interpretar. Así, en un momento determinado puede producir enorme inquietud colectiva la violencia política; al poco, la violencia de género (recalificada, si hace falta destacar su importancia, como terrorismo doméstico); a continuación, la inseguridad ciudadana; luego, los absurdos accidentes de tráfico o la contaminación alimenticia, y así sucesivamente… en una extensa relación cuya jerarquía se altera a cada rato sin que se conozcan muy bien las razones y que, por añadidura, no es la misma en un determinado país y en su vecino, aunque compartan múltiples circunstancias objetivas. Se impone, por tanto, introducir la sospecha de la condición de producto - más que de respuesta - de ese estado de ánimo generalizado.
Pero que sea un producto, no forzosamente implica que sea un producto intencionado. Reconozco que simpatizo poco con las concepciones conspirativas de la historia, o con las múltiples variantes de la teoría de la mano invisible. Tiendo a creer más bien que existen productos que como mejor se entienden es viéndolos como el resultado de un conjunto de intenciones que apuntaba cada una a su propio objetivo específico. En su proceso de efectiva materialización, tales intenciones entran en contacto, conflictivo, reforzante o de otro tipo, dando lugar a esos efectos, a su vez felices o desafortunados, a que aludíamos dos párrafos atrás.
Alguien podrá pensar que la renuncia a una intencionalidad fuerte constituye el último episodio hasta el momento de una cadena de renuncias que han ido dejando nuestra capacidad de interpretación de los sucesos humanos crecientemente debilitada. Parece haber, en efecto, un cierto consenso en que no podemos echar mano de categorías como la de destino, providencia, progreso y similares. Tampoco da la sensación de que la clave para interpretar lo que ocurre nos la pueda proporcionar alguna entidad metafísico-trascendental, del mismo modo que tampoco podemos mantener la vieja confianza ciega en la ciencia, ni tiene demasiado sentido seguir creyendo en nuestra condición de agentes soberanos, eficaces diseñadores de un futuro que se deja modelar por nuestros proyectos.
Pero lo importante de esta secuencia de renuncias tiene que ver con lo que comentábamos al principio, a saber, con los relatos en los que inscribir aquellos sucesos que, en uno u otro sentido, nos conmocionan. Se diría que las categorías o conceptos constituyen los mimbres con los que se trenza el cesto de la interpretación, de manera que el abandono de los mismos convierte en sumamente ardua la tarea de dar cuenta, de la manera que sea, de lo que ha irrumpido, abruptamente, en nuestras vidas. Probablemente sea éste el contexto discursivo en el que tengamos que inscribir el problema de los traumas.
El trauma en su contexto (¿vulnerables o traumatizados?)
El hecho mismo de que hoy en día nos sirvamos de la expresión trauma con tanta naturalidad resulta, en sí mismo, indicativo. Trauma, como se sabe, es un término de origen médico, que adopta la determinación psicológica con la que ha llegado hasta nosotros a raíz del empleo del mismo llevado a cabo por J. M. Charcot, P. Janet, A. Binet, J. Breuer y S. Freud para describir una lesión («herida») de la mente causada por un shock emocional súbito e inesperado.5 Probablemente convenga llamar la atención sobre estas determinaciones para percibir el alcance y las consecuencias teóricas de la introducción de la idea de lo traumático. Y es que, por definición, el trauma es algo con lo que, no sólo no se contaba, sino que también se caracteriza por desarrollar específicos efectos hacia el futuro (no en vano el concepto técnico complementario del de trauma es el de estrés postraumático).
Según sea la calidad de dichos efectos, podremos afirmar que la señalada irrupción del trauma en nuestra forma habitual de relacionarnos con los acontecimientos que nos afectan entra en conflicto o no con las concepciones dominantes del pasado. Ciertamente, en la medida en que lo traumático es algo con lo que nadie contaba y que a todos ha afectado, su mera existencia impugna severamente los esquemas discursivos heredados. En concreto, los relatos históricos precedentes. Pero la imprevisibilidad no es el motivo fundamental de la impugnación. Aún más importante que aquélla es la desmesurada intensidad, la insólita fuerza de ese suceso que denominamos trauma y que, en su irreductibilidad cualitativa, parecería allegable, como su reverso, a la experiencia o al acontecimiento al que nos referíamos al principio del presente texto.
De ejemplos de traumas contemporáneos no andamos, ciertamente, escasos, pero no sería difícil acordar que el trauma que ha terminado por convertirse en emblema y cifra del lado más oscuro y siniestro de nuestro tiempo ha sido el Holocausto, al que, con demasiada frecuencia, se hace referencia como si su descarnado horror invalidara, haciendo inútiles, obscenamente irrelevantes, cualesquiera consideraciones teóricas. ¿Poetas después de Auschwitz? ¿Novelistas tras los campos de exterminio? ¿Filósofos para especular sobre el horror? Son preguntas que tienen mucho, demasiado, de retórico, sobre todo según quién se las plantee. Por supuesto, que sólo retórica - en la mejor de las hipótesis - parece haber en la mayor parte de quienes se formulan la clásica pregunta de Adorno, o cualquiera otra variante, al inicio de sus textos, para, una vez cumplido con el ritual, utilizar aquellos monumentales episodios de barbarie como materia prima para relatos, poemas o ensayos. Pero no se trata ahora de hacer una consideración de orden sociológico - apartado «sociología de los intelectuales» - sino de analizar los problemas teóricos subyacentes a estos planteamientos.
Un matiz conviene introducir, a efectos de no generar malentendidos y de disponer de un buen pie para proseguir la argumentación. Hablar de lo inenarrable (o de lo inefable o de lo impensable) cuando se hace referencia al propio horror, o cuando hay una experiencia que pugna por hacerse visible (comunicable, esto es, intersubjetiva, humana) es legítimo porque la supervivencia del sujeto como tal está en juego.6 Pero hablar de lo mismo a propósito de lo ya vivido por otros es convertir el dolor en el problema de su expresabilidad, esto es, equivale a transformarlo en un problema de metodología o, tanto da el matiz, de crítica literaria. Centrémonos, pues, en lo primero, que es lo que verdaderamente importa.
Resulta sumamente frecuente, hasta el extremo de que podríamos llegar a pensar que se ha convertido en tópico, tropezarse, a propósito de traumas de semejante envergadura, con la exhortación a recordarlos (o a no olvidarlos), exhortación a menudo justificada con el argumento de que de esta forma nunca más se repetirán. Se da por descontado así algo que está lejos de ser obvio, y es que no hay problema alguno en la evocación de tales sucesos. Convencimiento que va acompañado de otro, asimismo nada obvio, y es que la manera de evocar lo traumático se diferencia y contrapone a la evocación que tiene lugar en el relato histórico normal. En el fondo, ambos convencimientos pueden ser considerados como caras de una misma moneda, sólo que la moneda en cuestión tal vez sea de dudoso curso legal.
Por lo pronto, semejante planteamiento soslaya algo fundamental. No por casualidad desde el punto de vista técnico el estrés postraumático se define fundamentalmente como un desorden de la memoria. La idea de que puede haber un recuerdo de un evento aislado, no inserto en una trama narrativa, es una idea insostenible. Puede haber, por supuesto, repetición compulsiva de un episodio traumático, pero en ningún caso a ese reiterado retorno lo podemos calificar de recuerdo, precisamente porque la memoria es una facultad cuyo ejercicio, el hacer memoria, consiste en inscribir los sucesos particulares evocados en tramas narrativas de creciente amplitud, de tal manera que en último término se pudiera afirmar que ejercitar la memoria significa establecer los vínculos, de diverso tipo (no hay por qué presuponer siempre la continuidad más fluida, desde luego), entre los diversos episodios y momentos que conforman la vida de cualquier individuo.
No por casualidad me he referido indistintamente hasta ahora al plano individual y al colectivo, barajando sin mayores restricciones los términos memoria e historia. La operación resultaba perfectamente aceptable desde la perspectiva de la filosofía de la historia tradicional, que tematizó con una cierta fortuna dicho hiato (estoy pensando en Dilthey y su teorización del papel de la vivencia como base y fundamento de un conocimiento objetivo específico, el de las ciencias del espíritu), pero no está claro que se pueda mantener si introducimos la idea de trauma y, sobre todo, la interpretamos de una determinada manera. Porque la insistencia, tan a la orden del día, en subrayar como rasgo definitorio de lo traumático su «singularidad única», por decirlo con la expresión de Todorov,7 su condición de incomparable con «cualquier otro suceso pasado, presente o futuro» da lugar a algunas consecuencias práctico-teóricas ciertamente significativas.
Penúltimo epígrafe
Porque dicha insistencia, pretendiendo subrayar la importancia del acontecimiento traumático en cuestión, termina, paradójicamente, desactivándolo por completo, encerrando a los traumatizados en una permanente repetición sin perspectiva, de la que, por cierto, no se consigue salir por medio de las estrategias habituales. Una de ellas es convertir el propio trauma como cifra y signo de cualesquiera otros traumas: el uso que se ha hecho del Holocausto a este respecto, considerándolo como la nueva unidad de medida de todos los horrores posteriores, resulta a todas luces paradigmático.8 Otra estrategia, que ofrece una mayor apariencia de proyección práctica hacia el futuro pero que resulta en el fondo complementaria de la anterior, es la que consiste en anunciar, como el mayor de los peligros, ante el que tenemos la obligación moral de permanecer extremadamente vigilantes, la reedición de aquellas barbaries. Nada que objetar, por descontado, al lema ¡nunca más! en sí mismo. Pero conviene advertir ante la tendencia a que eso en la práctica equivalga a ser demasiado complacientes con lo que ahora hay9 - como si el horror hubiera quedado definitivamente a nuestra espalda y sólo fuera de temer su regreso.
Marcel Proust, que sabía mucho de memoria, ya había advertido acerca de la imposibilidad de extraer lecciones de lo ocurrido cuando «no se sabe descender hasta lo general y se figura uno siempre que se encuentra ante una experiencia que no tiene precedentes en el pasado».10 Ahora bien, el problema, a mi entender, no es tanto que se pueda estar llevando a cabo una reivindicación sin perspectiva del trauma (cosa, de acuerdo con lo expuesto, metodológicamente imposible: un trauma no inscrito en un marco interpretativo resultaría literalmente ininteligible), como que, tras la apariencia de la excepcionalidad de ciertos acontecimientos, se nos estén colando de matute determinados esquemas no explicitados.
Debiera inquietarnos, ante todo, el peligro de un discurso que, acogiéndose a autores y corrientes en principio por encima de toda sospecha, acabara rehabilitando soterradamente viejos esquemas y conocidas actitudes. Tal ocurrió en un pasado no muy lejano, cuando elementos teóricos tomados de la tradición marxista sirvieron de coartada para determinadas concepciones escatológicas de la historia, y en buena medida continúa ocurriendo hoy cuando - insoportable sarcasmo histórico - el recuerdo de las atrocidades del siglo recién terminado (con el Holocausto en el primer lugar del ranking, por descontado) es utilizado para los más variados fines, incluidos algunos decididamente espúreos. No me atrevería a calificar de otra manera la reaparición, apenas maquillada, de ideas como la de infierno, salvación, expiación, pecado, sacrificio, etc.,11 que, aunque no sean rehabilitadas siempre en esos mismos términos, regresan cumpliendo, con distintos ropajes, su vieja función (el nuevo pecado de la humanidad sería el olvido, los nuevos sacerdotes, quienes nos advierten de nuestra obligación moral de recordar aquellos sufrimientos, y así sucesivamente). Volveré enseguida sobre este punto.
Pero tal vez debiera resultar motivo de inquietud todavía mayor otro peligro, que apuntaría a un proceso muy característico de las sociedades occidentales avanzadas en los últimos años. En su libro Revolution at the Gates, S. Zizek ha señalado la preocupante deriva que, en relación a su autocomprensión, han ido tomando aquéllas. Las sucesivas pérdidas, abandonos y renuncias de orden teórico-práctico (a las que en parte hemos hecho referencia más arriba) han desembocado en una situación en la que, a pesar de no tener especiales dificultades para recordar nuestro pasado, nuestra propia historia (de hecho, disponemos de múltiples narrativas), no conseguimos recordar el presente, esto es, somos incapaces de adquirir un adecuado mapa cognitivo del mismo. Es dicha impotencia para historizar-narrar el presente la que, según Zizek, nos ha abocado a la siguiente disyuntiva: «o nos referimos a un trauma elusivo (como el Holocausto), cuya insoportable verdad es que nosotros mismos somos co-responsables de él, o bien construimos traumas para dar sentido a nuestro presente».12
Final: arrugas y cicatrices
Escapar a la disyuntiva exige desandar el camino, volver sobre los propios pasos para comprobar si en algún momento se tomó el camino equivocado, esto es, se pensaron o se dieron por supuestos argumentos o conceptos que nunca debieron asumirse así, en la confianza de que semejante revisión nos proporcione alguna clave para enderezar adecuadamente el rumbo. Quizá, por señalar tan sólo uno de los elementos que parece obligado reconsiderar, se dictaminó con demasiada celeridad el definitivo ocaso de cualesquiera valores, de manera que la aceptación de tal diagnóstico complicaba extraordinariamente propósitos tan básicos como la plausibilización de la propia acción o - lo que veníamos comentando - la correcta comprensión de lo que nos ocurre.
No se trata - quizá convenga apresurarse a matizarlo - de plantear por enésima vez la discusión acerca de si es posible encontrar una fundamentación argumentativa para unas (u otras) virtudes o, su perfecto correlato simétrico, si no queda otra que asumir la absoluta imposibilidad de dicha fundamentación. Entiendo que es posible escapar a esa tópica disyuntiva si se parte de otro lugar.13 Hay que pensar acerca de lo que nos pasa y hacerlo atendiendo a la realidad de dicha experiencia. Pero eso, ¿qué quiere decir exactamente? Pues, por ejemplo, que no es cierto (o, como mínimo, mucho menos cierto de lo que se suele afirmar) que vivamos en una época de completa incertidumbre, ni que el relativismo se haya convertido en nuestro único horizonte moral. En realidad, hay una multitud de cosas cuyo rechazo compartimos (la crueldad, el orgullo, la injusticia...), de la misma manera que existen muchas otras (la bondad, el agradecimiento, la generosidad...) que provocan en casi todos nosotros una admiración espontánea. No debiera inquietarnos tanto acuerdo: a fin de cuentas, las coincidencias no constituyen la última palabra, ni la prueba concluyente de nada, sino simplemente el indicio de que nuestra reflexión acerca de estos asuntos puede transitar por otros parajes.
Alguien podría objetar que, soslayando el debate acerca de la fundamentación, se pretende esquivar el problema del origen de buena parte de los valores compartidos. Incluso ese mismo alguien podría - rizando el rizo de la sospecha - advertir que por esa vía podríamos terminar encontrándonos con la restauración de nociones y categorías que, de presentar explícitamente su árbol genealógico, tenderíamos a rechazar. Tal vez sí, pero no alcanzo a ver qué tendría eso de malo, si lo restaurado soporta bien la prueba de la crítica inmanente - materialista, por decirlo a la antigua manera (Giacomo Marramao ha escrito un excelente libro, Cielo y tierra,14 argumentando en esta misma dirección).
Pues bien, en ese pensar acerca de lo que nos pasa que acabo de proponer hay que incluir en un lugar destacado la percepción que tenemos de todo ello. Vivimos divididos - por no decir desgarrados - entre el recuerdo del viejo pasado histórico y el presente posthistórico, que somos incapaces de insertar en la misma gran narrativa del pasado. He aquí la razón final por la cual el presente se experimenta como una confusa sucesión de fragmentos que se evaporan rápidamente de la memoria, he aquí el motivo último por el que la evocación de los traumas ha adquirido tanta centralidad en el imaginario del hombre contemporáneo. Corregir esta situación, acabar con esta particular opacidad, exige, no sólo hacer notar los conceptos y esquemas subyacentes que convertían un determinado acontecimiento en traumático, sino también explicitar los efectos de conocimiento que, una vez constituido como tal, el trauma desarrolla. Con otras palabras: no basta con constatar que el trauma sólo se puede dar en el seno de una trama; hay que ser capaces de responder a preguntas como: ¿qué lugar ocupa en esa trama? ¿La funda? ¿La clausura? ¿La consagra?
No obstante, la insistencia, desplegada a lo largo del presente texto, en la discutible función que cumplen los traumas a la hora de representarnos el propio devenir, la cadencia de los acontecimientos que nos afectan, no debiera ser tan sesgada que indujera al lector a pensar que nada hay de positivo en la comentada reivindicación de la idea de lo traumático. De algo, como poco, es indicativa dicha reivindicación: de la insatisfacción generada por otras maneras, heredadas, de abordar lo mismo. El discurso histórico, caracterizado en sus orígenes por la voluntad de dar cuenta de la novedad, de arrojar elementos de inteligibilidad sobre los episodios inéditos que no cesaban de irrumpir en el escenario del presente como consecuencia del desarrollo social, económico y político de la modernidad, se ha ido transformando de tal manera que parece, en los momentos más extremos, haberse convertido en una auténtica maquinaria de cauterización de la experiencia. Se diría que la creciente tendencia por parte del saber de la historia a centrarse en el trabajo de detectar e identificar aquellas líneas de fuerza que atraviesan el devenir de una sociedad, las regularidades cuya expectativa de materialización nos ha de proporcionar el fundamento para la actuación racional, se ha hecho en detrimento de otras dimensiones, importantísimas, de lo que nos ocurre.
Quizá pudiera decirse que el discurso histórico se ha ido especializando en una de las marcas que el paso del tiempo deja sobre la piel de nuestro pasado colectivo. Ha pensado las huellas normales, previsibles, inevitables: ha pensado en las arrugas que se nos van dibujando poco a poco. Pero nuestro cuerpo también viene marcado por otras señales, que indican excepcionalidades de diverso orden. El odio, la casualidad o la inconsciencia pueden herirnos, dejando, como prueba visible, como testimonio de lo excepcional, sus propias cicatrices. Pues bien, el trauma es la cicatriz de nuestro pasado, el recordatorio casi indeleble del daño sufrido, del sufrimiento padecido. De la intensidad de una experiencia que el discurso histórico normal se empeña en subsumir en otro orden de sucesos, tan graduales como inexorables.
Conviene atender seriamente a esto, pensar con atención las deficiencias de un discurso que no siempre parece haber conseguido hacerse cargo de la forma concreta y determinada en la que los individuos vivieron determinados acontecimientos. Si empezábamos subrayando la importancia de lo que dimos en llamar «sorpresas agradables», no queda otra que concluir advirtiendo, simétricamente, de la necesidad de incorporar a nuestra representación del pasado aquellas dimensiones cualitativas que tantos parecen estar echando en falta. Dejando claro que la propuesta no debe entenderse como una concesión amable o una bienintencionada sugerencia de síntesis, más o menos ecléctica. Incorporar de pleno derecho lo vivido a nuestro saber implica asumir consecuentemente la fragilidad de muchos de los esquemas con los que se venía operando hasta ahora. Parece haberse quebrado el continuo que antaño nos permitía transitar sin conflicto de la memoria individual a la memoria colectiva, reinstaurando de este modo el hiato entre memoria e historia. Cada vez que alguien impugna el relato público de un acontecimiento histórico con el argumento «yo no lo viví así», o que apela a sus propios recuerdos para recelar de lo que se le cuenta, está señalando, sin pretenderlo, la urgencia de la tarea pendiente, la ineludible necesidad de introducir en el discurso que intenta hacer inteligible lo que nos pasa claves de naturaleza completamente distinta. Que no invaliden las anteriores, sino que encuentren su particular forma de articulación, respetuosa con ambas dimensiones, pues a fin de cuentas en ambos mundos tenemos fijados nuestros pies.
La propuesta, me apresuro a advertirlo, no pretende ser una simple reedición, con maquillajes actuales, de las conocidas tesis husserlianas. Hay que avanzar en el camino de otorgar rango de conocimiento, especificidad propia y, por qué no decirlo, dignidad ontológica a esos resistentes elementos de experiencia que se nos presentan, e incluso interrumpen nuestras vidas, con una intensidad insoslayable. El empeño habrá de acarrear dificultades de todo orden, desde luego. Pero probablemente sean menos - o, en todo caso, más llevaderas -, si las afrontamos con la actitud adecuada, esto es, con la necesaria confianza en el valor con el que vivimos lo que nos pasa, la imprescindible paciencia para soportar los proverbiales reproches de falta de objetividad (cuando no de flojera epistemológica) y, desde luego, la ironía y disposición caritativa (Davidson dixit) precisas para no plantearnos más problemas que los efectivamente pertinentes.
Notas
1 Versión ampliada del texto presentado en la sesión de clausura del ciclo Traumas urbanos. La ciudad y los desastres.
2 Sigo en este punto el planteamiento categorial presentado por Ernesto Garzón Valdés en las primeras páginas de su excelente libro Calamidades. Barcelona: Gedisa, 2004.
3 En efecto, si, como parece inexcusable, al referirnos a la acción en general incluimos también dentro de ella aquella variedad tradicionalmente denominada acción por omisión, resulta difícil concebir una catástrofe en estado puro, esto es, una desgracia en la que la intervención humana no constituya un factor relevante. Por decirlo de una manera directa: la mayor de las presuntas catástrofes naturales no causa los mismos daños materiales y humanos según suceda en un país occidental altamente desarrollado o en un país del tercer mundo sumido en el subdesarrollo más absoluto (bastaría con recordar al respecto el célebre trabajo de Amartya Sen sobre democracia y hambrunas). En ese sentido, puede afirmarse que toda catástrofe tiene, inexorablemente, algo de calamitosa.
4 No sería ésta en ningún caso una pregunta capciosa. De hecho, han sido muchos los autores que han insistido en la idea de que a nuestra época le cabe el dudoso honor de haber alcanzado los más altos niveles en lo que hace a calamidades. Así, tiene escrito Habermas: «[nuestra época] ha "inventado" la cámara de gas y la guerra total, el genocidio estatalmente planificado y los campos de exterminio, el lavado de cerebro, los aparatos de seguridad del estado, y una vigilancia panóptica de poblaciones enteras. El siglo veinte nos ha traído más víctimas, más soldados caídos, más civiles muertos, más minorías desplazadas, más tortura, más muertes por frío, hambre, y maltrato, más prisioneros políticos y refugiados, de los que habríamos podido imaginar. El fenómeno de la violencia y la barbarie marca el sello distintivo de esta era» (Habermas, J. «¿Aprender de las catástrofes? Un diagnóstico retrospectivo del corto siglo XX». En La constelación postnacional. Barcelona: Paidós, 2000, p. 66).
5 Cfr. el trabajo de Mudrovicic, María Inés, «Alcances y límites de perspectivas psicoanalíticas en historia», DIÁNOIA, mayo 2003, v. XLVIII, n. 50, p. 111-127. Para este mismo asunto, un libro de obligada consulta es el de Certeau, Michel de. Historia y psicoanálisis. 2.ª ed. México: Universidad Iberoamericana, 1998,
6 De hecho, ésta es la cuestión que se plantea de forma más recurrente Primo Levi en su libro Si esto es un hombre, Muchnik Editores, Barcelona 1987, como es también el tema en el que más insiste en la entrevista-río Primo Levi. Diálogo con Ferdinando Camon, Anaya & Mario Muchnik, Madrid 1996.
7 Todorov, T. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000, p. 37.
8 Comentando el libro de Huyssen, Andreas. En busca del futuro perdido. México: FCE, 2002, me he referido a este asunto en mi trabajo «Recordamos mal» En: Cruz, M. Escritos sobre memoria, responsabilidad y pasado. Cali (Colombia): Universidad del Valle, 2004.
9 Para tales casos, es de recibo la afirmación de Todorov: «otra razón para preocuparse por el pasado es que ello nos permite desentendernos del presente, procurándonos además los beneficios de la buena conciencia», Todorov, T. Los abusos de la memoria. Op. cit., p. 52.
10 Proust, Marcel. En busca del tiempo perdido: El mundo de Guermantes. Tomo III, Madrid: Alianza, 1998, p. 524-525, citado por Todorov, T. Ibid., p. 38.
11 Respecto de todas ellas se podrían ofrecer abundantes ilustraciones, pero tal vez la de sacrificio merezca capítulo aparte, aunque sólo sea por haber recibido este esclarecedor comentario de Adorno y Horkheimer: «Todo sacrificio es una restauración que se ve refutada por la realidad histórica en la que se lleva a cabo. Pero la fe venerable en el sacrificio es ya probablemente un esquema inculcado, según el cual los sometidos vuelven a hacerse a sí mismos el daño que se les ha infligido a fin de soportarlo. El sacrificio no salva mediante restitución representativa la comunicación directa tan sólo interrumpida que le atribuyen los actuales mitólogos, sino que la institución misma del sacrificio es la señal de una catástrofe histórica, un acto de violencia que le sobreviene por igual a los hombres y a la naturaleza», Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1994, p. 104.
12 Zizek, S. Revolution at the Gates. Londres: Verso, 2003, p. 277. Edición castellana: La revolución a las puertas. Barcelona: Debate, 2004.
13 Vid. a este respecto el libro de Innerarity, Daniel. Ética de la hospitalidad. Barcelona: Península, 2001.
14 Marramao, Giacomo. Cielo y tierra. Barcelona: Paidós, 1998. Este libro desarrolla y completa algunos de los temas planteados en su anterior Poder y secularización, Península, Barcelona 1989. En todo caso, reconstruir el debate acerca del contenido de la secularización nos alejaría del eje de nuestra argumentación en el presente texto.