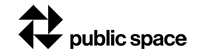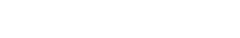Conferencia pronunciada en el marco del debate "Traumas urbanos. La ciudad y los desastres". Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona , 7-11 julio 2004
Entre los escritores del siglo XIX que, desde la «atrasada» periferia europea oriental, contemplaron con una crítica reserva el peligroso avance de los agresivos juegos de apropiación del mundo emprendidos por los europeos occidentales, es Fedor Dostoievsky quien, con la perspectiva que nos da el tiempo, destaca como el autor del diagnóstico más sagaz. En su relato Memorias del subsuelo, publicado en el año 1864 —y que no constituye tan sólo el documento fundacional de la moderna psicología del resentimiento, sino también la primera manifestación hostil contra la globalización (si es que el empleo de dicho término no es anacrónico en este contexto)—, se halla una expresión que resume, con una fuerza metafórica aún no igualada, el «hacerse mundo» del mundo en el principio del fin de la era de la globalización: me refiero a la caracterización de la civilización de Occidente como un «palacio de cristal». Al visitar Londres en 1862, Dostoievsky tuvo la oportunidad de ver en Sydenham el Crystal Palace 1, que había sido trasladado allí después de albergar la Exposición Universal de 1851, y que en aquel mismo año volvía a albergarla, y asoció el escepticismo que dicho edificio le inspiraba con la aversión que le provocó la lectura de la novela de Chernichevsky ¿Qué hacer? (1863). En este libro, de clara tendencia optimista y prooccidental, célebre en su tiempo, y cuya influencia se prolonga hasta Lenin, se proclamaba al Hombre Nuevo que, tras la efectiva resolución de las cuestiones sociales por medios técnicos, vivía junto a sus semejantes en un palacio comunitario de vidrio y cristal, prototipo de las viviendas comunitarias del Este y el Oeste. Dicho palacio se concibió como un lujoso caparazón con el interior climatizado; la eterna primavera del consenso había de regir este inmenso invernadero, y la coexistencia pacífica de todos con todos se daba por sentada. Para Dostoievsky, la vida en el palacio simboliza la voluntad de los progresistas occidentales de que el proceso de reticulación del mundo y de propagación universal de la felicidad que ellos mismos habían iniciado halle su culminación en la ausencia de tensiones que seguirá al final de la historia.
A partir de ahí, el motivo del «fin de la historia» inicia su marcha triunfal por la Modernidad. Los visionarios del siglo XIX, al igual que los comunistas del XX, habían advertido ya que, al concluir los combates de la historia, la vida social sólo podría desarrollarse en un espacio interior dilatado, en un ámbito ordenado a la manera de una vivienda. Todo lo que pueda llamarse historia verdadera —al igual que sus puntas de lanza: el viaje por mar y la guerra de conquista— puede consistir tan sólo en un conjunto de actuaciones al aire libre. Pero si las luchas históricas desembocaran en una paz perpetua, la vida social en su conjunto debería quedar recluida en un caparazón. Si se llegara a esta situación, no se producirían ya nuevos acontecimientos históricos, sino tan sólo accidentes domésticos. ¿Quién podría negar que el mundo occidental —y muy especialmente la Unión Europea desde su relativa compleción en mayo de 2004— reúne en sí todos los rasgos esenciales de este amplio espacio interior?
Este gigantesco invernadero libre de tensiones se ha consagrado a un placentero culto de Baal para el que el siglo XX ha propuesto el nombre de consumismo. El Baal capitalista, que Dostoievsky creyó reconocer en la pasmosa visión del palacio de cristal y en las regocijadas masas de Londres, toma cuerpo tanto en el caparazón como en el desorden hedonista que lo gobierna. En él se formula una nueva escatología como dogma del consumo. A la construcción del palacio de cristal sólo le puede seguir la total «cristalización» de las condiciones de vida. Mediante esta expresión, Arnold Gehlen enlaza con Dostoievsky. El término «cristalización» designa el proyecto de una generalización normativa del tedio. En el futuro, promoverla y protegerla será el objetivo de todo poder estatal. Naturalmente, esta garantía constitucional del tedio se disfrazará de proyecto: su melodía distintiva en lo psicosocial es el entusiasmo; su nota fundamental, el optimismo. En el mundo posthistórico, todos los indicadores apuntan al futuro, porque en éste reside la única promesa que se puede hacer a una asociación de consumidores: que el confort no va a tener fin. Los derechos humanos constituyen el fundamento jurídico del consumismo.
Pero Dostoievsky tenía la firme convicción de que la prolongada paz del palacio de cristal tendría como resultado que la psique de sus habitantes quedara en evidencia. La ausencia de tensiones —nos dice el psicólogo cristiano— tiene como ineludible consecuencia la liberación del mal que se encuentra en el hombre.
Lo que había sido pecado original sale a la luz, en un entorno de universal comodidad, en forma de libertad para el mal. Es más, el mal, desprovisto de subterfugios históricos y disfraces utilitaristas, puede cristalizar en su forma quintaesencial tan sólo en el tedio (skuka) que impera tras el final de la historia: ahora es público y notorio —aunque tal vez los ingenuos se sorprendan— que el mal, despojado de toda disculpa, tiene el carácter de un mero capricho. Se expresa como imposición sin fundamento, como gusto por el dolor y por infligir dolor, como destrucción errática carente de motivos específicos. El mal de los modernos es la negatividad sin objetivo, producto inconfundible de la condición posthistórica. Su versión popular es el sadomasoquismo en el hogar de clase media, y la versión lujosa, el esnobismo estético que profesa la primacía de lo arbitrario. Valor o no valor: ambos siguen teniendo sentido tan sólo para el mero capricho, que sin motivo alguno valora una cosa u otra. No tiene importancia alguna que, a la manera de Kant, llamemos radical a este mal. Sus raíces no llegan más hondo que la trivialidad de un antojo, y por ello no se gana nada con el término «radical». Se trata, tan sólo, de sensacionalismo ontológico.
¿Es aún necesario decir que la titánica fenomenología del tedio realizada por Heidegger en 1929-1930 sólo puede comprenderse como ruptura con el palacio de cristal construido en toda Europa (si bien deteriorado por los desastres de la guerra), cuyo clima moral —la inevitable carencia de toda convicción vigente— se aprehende en ella con mayor claridad que en ningún otro lugar? La cultura de masas, el humanismo, el biologismo, son alegres máscaras tras las cuales, según el filósofo, se oculta el profundo tedio de la existencia en el palacio de cristal. Si se quiere valorar las motivaciones de Heidegger hay que reconocer en ellas el intento deliberado de rehistorizar el mundo posthistórico, aun al precio de erigir la catástrofe en maestra de la vida. En este sentido, Heidegger habría podido decir, a propósito de la «revolución nacional» a la que por poco tiempo se adhirió, que en el aquí y el ahora se había iniciado una época de «rehistorización», y que él no sólo la presenció, sino que la había pensado con anticipación. El historicismo de Heidegger articula la exigencia de arrancar a Alemania de la trivialidad posthistórica desde el centro del sentido para dejar entrar una vez más, en el último momento, a la historia; entiéndase que, de acuerdo con esta lógica, la «historia» no es algo que uno mismo haga, sino que hasta en su último extremo se padece. Los alemanes, como último pueblo de pasiones, deberían ponerse en marcha, sí; según el filósofo, les incumbe la tarea de demostrar que, aun en medio de la indiferencia reinante, existe todavía una certeza que se hace oír. Si los alemanes hubieran hecho lo que se esperaba de ellos en la fabulación de Heidegger, habrían mostrado al resto del mundo que para ellos brillaba, como en la hora postrera, la luz de la necesidad histórica 2. Pero la ironía de aquella situación quiso que dicha certeza cambiara de bando y se acantonara con el enemigo, puesto que el antifascismo fue lo más destacado que ofreció aquella época desde el punto de vista moral. Se alió, para colmo de la desgracia, con los estadounidenses, paradigmáticos expatriados de la «historia», que contribuyeron con los parques posthistóricos al palacio de cristal.
La eficacia de la metáfora dostoievskyana del palacio de cristal en la filosofía de la historia se aprecia mejor si se la compara con la interpretación de los pasajes de París en Walter Benjamin. Esta comparación nos la sugiere el hecho de que tanto en uno como en otro caso se plantea una forma arquitectónica como clave de la situación del mundo bajo el capitalismo, y una contemplación simultánea de ambos nos permite comprender enseguida por qué Benjamin ha quedado en un segundo plano respecto a Dostoievsky. Los obsesivos estudios de Benjamin acerca del «ser-en-el-mundo» como deslumbramiento ante la malla capitalista están sentenciados, por la misma elección de su objeto, a una inevitable falta de plausibilidad. Conllevaban un anacronismo en su mismo punto de partida; se centraron en un tipo de edificación demasiado anticuado desde el punto de vista arquitectónico, económico y urbanístico como para apoyar en él todo el peso de una hermenéutica del capital. En todas las formas de expresión del entorno monetarizado de la Modernidad, Benjamin pretendía leer las claves de la alienación, como si en los detalles se escondiera, no sólo el buen Dios —que es lo que piensan los espinosistas y warburgianos—, sino también el diablo inmanente. La ideología del detalle se nutrió de la insinuación de que el valor de cambio, este habitualmente invisible genius malignus del mundo moderno, toma cuerpo en los ornamentos de la mercancía, se muestra en las escondidas florituras de la arquitectura de los pasajes. Como consecuencia de esa fe en el detalle, las investigaciones de Benjamin encallaron en investigaciones bibliográficas subterráneas, constreñidas a avanzar por un camino sin salida por una genialidad privada de libertad. Al final, tan sólo sirvieron como testimonio de la felicidad del compilador que recopila muestras de la infelicidad del mundo.
Si hubiera que ampliar las investigaciones de Benjamin al siglo XX y principios del XXI, sería necesario —a parte de algunas correcciones en el método— tomar como punto de partida los modelos arquitectónicos del presente: centros comerciales, recintos feriales, estadios, espacios lúdicos cubiertos, estaciones orbitales y gated communities; los nuevos trabajos tendrían títulos como Los palacios de cristal, Los invernaderos, y, si los lleváramos a sus últimas consecuencias, quizá también Las estaciones orbitales 3. Sin duda alguna, los pasajes encarnaron una sugestiva idea del espacio en los principios del consumismo. Consumaron la fusión, que tanto había inspirado a Benjamin, entre salón y universo en un espacio interior de carácter público; eran un «templo del capital mercantil», «voluptuosa calle del comercio» 4, proyección de los bazares de Oriente en el mundo burgués y símbolo de la metamorfosis de todas las cosas bajo la luz de su venalidad, escenario de una férie que embruja a los clientes hasta el final de la visita. Sin embargo, el Palacio de Cristal, el de Londres, que primero albergó las Exposiciones Universales y luego un centro lúdico consagrado a la «educación del pueblo», y aún más, el que aparece en el texto de Dostoievsky y que hacía de toda la sociedad un «objeto de exposición» ante sí misma, apuntaba mucho más allá que la arquitectura de los pasajes; Benjamin lo cita a menudo, pero lo considera tan sólo como la versión ampliada de un pasaje. Aquí, su admirable capacidad fisonómica lo abandonó. Porque, aun cuando el pasaje contribuyera a glorificar y hacer confortable el capitalismo 5, el Palacio de Cristal —la estructura arquitectónica más imponente del siglo XIX— apunta ya a un capitalismo integral, en el que se produce nada menos que la total absorción del mundo exterior en un interior planificado en su integridad.
Si se acepta la metáfora del «palacio de cristal» como emblema de las ambiciones últimas de la Modernidad, se reconoce sin esfuerzo alguno la simetría entre el programa capitalista y el socialista: el socialismo no fue otra cosa que la segunda puesta en práctica del proyecto de construcción del palacio. Después de su liquidación, se ha hecho evidente que socialismo y comunismo fueron estadios en el camino hacia el capitalismo. Ahora se puede decir abiertamente que el capitalismo es algo más que un modo de producción; apunta más lejos, como se expresa con la figura de pensamiento «mercado mundial». Implica el proyecto de transportar todo el contexto vital de los seres humanos que se hallan en su radio de acción a la inmanencia del poder de compra.
El mundo denso y la desinhibición secundaria: el terrorismo
El rasgo distintivo de la globalidad establecida es la situación de proximidad forzosa con todo tipo de elementos. Creemos que lo más adecuado es designarla con el término topológico «densidad». Este término designa el grado de presión para la coexistencia entre un número indefinidamente grande de partículas y centros de acción. Mediante el concepto de densidad, se puede superar el romanticismo de la cercanía con el que los moralistas modernos han querido explicar la abertura del sujeto hacia el Otro 6.
La elevada densidad implica una probabilidad cada vez más elevada de encuentros entre los agentes, ya sea bajo la forma de transacciones, o en la de colisiones o casi colisiones. Allí donde reinan las condiciones de densidad, la falta de comunicación entre los agentes no es plausible, en la misma medida en que tampoco lo son los dictados unilaterales. La elevada densidad garantiza la resistencia permanente del entorno contra la expansión unilateral, una resistencia que desde el punto de vista cognitivo se puede calificar como entorno estimulante para los procesos de aprendizaje, puesto que los actores suficientemente fuertes en medios densos se hacen unos a otros inteligentes, cooperativos y amistosos (y, como es natural, también se trivializan entre sí). Esto es así porque se interponen efectivamente el uno en el camino del otro, y han aprendido a equilibrar intereses opuestos. Al cooperar tan sólo con las miras puestas en el reparto de beneficios, dan por supuesto que las reglas de juego de la reciprocidad también son evidentes para los demás.
A causa de la densidad, la inhibición se transforma en nuestra segunda naturaleza. Allí donde se manifiesta, la agresión unilateral adopta la apariencia de una utopía que ya no se corresponde con ninguna praxis. La libertad para actuar obra entonces como un motivo de cuento de hadas procedente de la época en que la agresión aún prestaba algún servicio. Toda expansión unilateral demuestra que todavía existen condiciones previas a la densidad. La densidad conlleva lo siguiente: la fase en que la praxis unilateral desinhibida tenía éxito ha llegado, en lo esencial, a su término, sin que podamos descartar alguna que otra secuela violenta. Los actores han sido expulsados del jardín de Edén en el que se prometía la salvación a los unilaterales.
El concepto de telecomunicaciones tiene una gran seriedad ontológica, en tanto que designa la forma procesual de la densificación. Las telecomunicaciones producen una forma de mundo cuya actualización requiere diez millones de e-mail por minuto y transacciones en dinero electrónico por un monto de un billón de dólares diarios. Este término no se comprenderá bien en tanto que no exprese de manera más explícita la creación de un sistema mundial de reciprocidad basado en la cooperación, esto es, en la inhibición mutua, en el que se incluyen las transacciones a distancia, las obligaciones a distancia, los conflictos a distancia y la ayuda a distancia. Tan sólo este concepto fuerte de las telecomunicaciones como forma capitalista de la actio in distans es el adecuado para describir el tono y el modo de existencia en el palacio de cristal ampliado. Gracias a las telecomunicaciones, se ha realizado por medios técnicos el viejo sueño de los moralistas de un mundo en el que la inhibición se imponga a la desinhibición.
Por consiguiente, la esperanza —y que Ernst Bloch me perdone— no es un principio, sino un resultado. La esperanza que podemos abrigar en algunos casos, en el marco de la teoría de procesos, es doble: en primer lugar, el hecho de que los seres humanos tienen ocasionalmente nuevas ideas que al aplicarse producen alteraciones en las condiciones de vida, tanto en un microentorno como a gran escala. De vez en cuando, se encuentran entre ellas grandes ideas con un nivel reducido de efectos secundarios. En segundo lugar, por la constatación del hecho que, del torrente de ideas que querrían hacerse realidad, dadas unas condiciones de densidad suficiente, se filtra un poso de ocurrencias factibles que ofrecen algo mejor, si no a todo el mundo, sí, por lo menos, a muchas personas. La racionalidad del espacio denso produce el mismo efecto que una secuencia de cedazos encargados de la eliminación de ofensivas unilaterales y de innovaciones que puedan causar daños inmediatos (semejantes, como si dijéramos, a los delitos que pueden cometerse en una única ocasión, o en breves series). Su manera de actuar puede llamarse comunicativa, si se quiere, pero tan sólo en la medida en que se pueda llamar comunicación a la sustracción recíproca de espacios de acción. El fantasma que aparece ante unos ojos miopes como competencia comunicativa se transforma, tras la disolución de las brumas, en mera capacidad de inhibición recíproca. El tan pregonado consenso de los sensatos es una cáscara que recubre el poder de inhibirse recíprocamente de toda acción unilateral. También el fenómeno, excesivamente valorado desde un punto de vista moral, del reconocimiento corresponde en lo esencial a la capacidad de hacerse respetar como obstáculo efectivo o potencial frente a una iniciativa ajena. Jürgen Habermas tiene el mérito de haber reconocido que la «inclusión del otro» es un procedimiento para la ampliación del ámbito de aplicación de los mecanismos de inhibición recíproca, aun cuando haya incurrido en una sobrevaloración idealista de dicho procedimiento y en una errónea interpretación dialógica; la «inclusión del otro» es, muy al contrario, un indicio de la tendencia postmoderna a eliminar la acción. De hecho, el establecimiento de inhibiciones recíprocas es digno de alabanza por ser el mecanismo civilizatorio más eficaz, si bien habría que tener en cuenta que justo con los aspectos indeseables e intolerables de la praxis unilateral desinhibida también se elimina a menudo lo que ésta tiene de bueno.
Sobre este telón de fondo, la globalización de la criminalidad se nos revela instructiva por lo que respecta a la situación posthistórica. Nos muestra cómo y dónde la desinhibición activa se impone una y otra vez a las instancias inhibidoras en ámbitos locales. La criminalidad organizada reposa sobre el perfeccionamiento profesionalizado de la desinhibición, que avanza, por así decir, con pasos silenciosos por las fisuras abiertas en el abrumador entorno circundante; en cambio, la criminalidad espontánea sólo da fe de la momentánea pérdida de control sobre sí mismo por parte de individuos confusos que la jerga de los juristas se obstina en llamar autores del crimen. La criminalidad profesional constituye, fundamentalmente, un sentido para hallar las fisuras (en el mercado y en la ley), junto con una energía que no conoce el desaliento. Gracias a ella, se siguen cumpliendo las condiciones necesarias para poder hablar de autoría de los hechos en un sentido satisfactorio desde el punto de vista filosófico. Los criminales organizados de manera eficaz no son víctimas de su propio nerviosismo, sino los testimonios principales de la libertad de acción en abierto desafío del sistema universal de inhibiciones.
Este diagnóstico tiene una especial validez para lo que últimamente se ha dado en llamar «terrorismo global», del que aún no se ha dado ninguna explicación satisfactoria pese a los brillantes análisis parciales que se han ido realizando. La vía más inmediata para hacer justicia en el plano teórico a sus potentes manifestaciones, y en especial al acto inconcebiblemente simple del 11 de septiembre de 2001, consiste en interpretarlo como un indicio de que el motivo de la desinhibición cayó en manos de perdedores activos, procedentes del bando antioccidental en el contexto posthistórico. Esto no demuestra que el mal llegara hasta Manhattan, sino que una nueva ola de perdedores de la «historia» descubrió para sí los placeres de la unilateralidad; por desgracia, los descubrió después de que terminara el tiempo de juego y en abierta transgresión de las normas de contención posthistóricas. No imitan, como anteriores movimientos surgidos de los perdedores, ningún modelo de «revolución»; imitan directamente el impulso originario de las expansiones europeas: la superación de la inercia mediante el ataque, la asimetría euforizante garantizada por la agresión pura, la superioridad indiscutible del que llega primero a un lugar y planta su estandarte antes de que lo hagan los demás. La clara primacía de la violencia agresora hiere de nuevo al mundo, pero esta vez desde el otro lado, desde el lado no occidental. Pero como también es demasiado tarde para que los terroristas islámicos pretendan recuperar terreno en el mundo de las cosas y los territorios, ocupan zonas aún más amplias en el espacio abierto de las noticias del mundo. En él erigen su blasón de fuego, del mismo modo que los portugueses, antaño, erigieron su blasón de piedra allí donde desembarcaban.
Las circunstancias favorecen a los terroristas: éstos han comprendido, mejor que otros colectivos de productores, que los amos del cable no son capaces de generar todos los contenidos en el estudio y que siguen dependiendo de los acontecimientos exteriores. Y han aprendido de la experiencia: ellos mismos pueden brindarles tales acontecimientos, puesto que, como content providers, se han hecho casi con el monopolio del sector de la violencia real. Además, pueden estar seguros: ante los actos de invasión, el infoespacio del gran sistema no ofrece más resistencia de la que ofreció un África amorfa en el siglo XIX frente a los más brutales ataques de los europeos. Con siniestro regocijo, advierten el motivo: los invasores pueden ocupar, sin esfuerzo alguno, el sistema nervioso de los moradores del palacio de cristal, porque éstos, condicionados por el tedio que reina en el palacio, aguardan noticias del exterior; los programas generados por la paranoia, faltos de trabajo, se afanan por cazar al vuelo cualquier indicio de la existencia de un enemigo. La suma de estos análisis casi teóricos brinda una praxis coherente a los terroristas: al preparar sus explosiones televisadas, sacan partido, con aguda intuición, de la constitución hipercomunicativa del espacio social de Occidente; por medio de invasiones mínimas, ejercen un influjo sobre la totalidad del sistema, en tanto que lo estimulan, por decirlo de algún modo, sobre sus puntos de acupresión 7. Pueden estar seguros de que la única medida antiterrorista que alcanzaría el éxito, el silencio absoluto de los medios de comunicación a propósito de los atentados, se frustrará siempre a causa de la fidelidad de aquéllos a su deber de informar. Por ello, «nuestros» conductos de excitación transmiten de manera casi automática el estímulo terrorista local a los consumidores de terror, los ciudadanos mayores de edad del palacio de cristal, de manera muy parecida a como los conductos de mi sistema nervioso transmiten el dolor de la quemadura desde las yemas de los dedos hasta el registro general en el cerebro. Nuestro propio deber de informar garantiza al terrorismo un puesto duradero como arte de hacer hablar de sí mismo. Por ello, los dirigentes del terror, al igual que todos los conquistadores que los precedieron, pueden equiparar el éxito con la verdad. El resultado, absurdo o no, se pone de manifiesto en el hecho de que aparezcan en los medios con una regularidad casi comparable a la de la meteorología y los secretos de las mujeres. Aun cuando se trate de un fantasma que en raras ocasiones se materializa, goza de una consideración ontológica que habitualmente se otorga tan sólo a los existentes. En comparación con ello, el hecho de que los autores de atentados graves reciban la consideración de héroes en extensas zonas del mundo no controladas por Occidente constituye tan sólo un aspecto secundario de su triunfo.
Así, el terrorismo ha conseguido ser objeto de «atención» como estrategia de expansión unilateral en el continente posthistórico. Penetra fácilmente en el cerebro de las «masas» y se asegura un espacio significativo en el mercado mundial de las emociones temáticas. Por ello, y tal como nos mostró Boris Groys mediante análisis realizados con suficiente sangre fría, el terrorismo está estrechamente emparentado con las artes mediáticas postmodernas, y quizá no haga otra cosa que extraer las consecuencias más extremas de las tradiciones del arte transgresor de raíz romántica. Desde épocas tempranas, éste trató de forzar el significado mediante agresivas expansiones de los procedimientos artísticos. Con el desarrollo de tales técnicas a lo largo del siglo XX, se hizo perceptible que la transgresión no es un indicador de la grandeza metafísica ni artística de una obra, sino un recurso publicitario tan sencillo como efectivo. El famoso arranque de celos de Stockhausen frente a los autores del drama de Nueva York nos dice más acerca de la verdad de aquel día que toda la industria literaria dedicada al 11 de septiembre 8.
A la vista de todo ello, se comprende por qué el neoliberalismo y el terrorismo son como el recto y el verso de una misma hoja. Sobre ambas caras se lee un texto articulado con suma claridad:
«Para los audaces, la historia no ha terminado. La unilateralidad es rentable para los que confían en la agresión. Los elegidos aún pueden contemplar el mundo como una hacienda sin dueño, los testigos de la Pura Agresión aún tienen el botín en la punta de la espada. La libertad para atacar es la esencia de la verdad.»
Forzoso es reconocer que todo esto son cantos de sirena, y que no existen suficientes mástiles para amarrar a quienes los escuchan. Esta música de la acción desinhibida es grata a los individuos vigorosos que desean emplear su exceso de fuerza, sea en la empresa o en la venganza.
La obra de teatro que la coalición de los bienpensantes llama «agresión del fundamentalismo» se representa tan sólo en la superficie del escenario mundial; lo que causa verdadera inquietud es el fundamentalismo de la agresión. Aun cuando parezca pertenecer a una época ya pasada, sus restos se mantienen con virulencia en el mundo postunilateral. Lo que impulsa a los resueltos agresores, trátese de terroristas, especuladores, delincuentes o empresarios, es el anhelo de transformarse en un chorro de pura iniciativa en un contexto mundial que emplea todas sus fuerzas para frenar las iniciativas. El fundamentalismo islámico, que en la actualidad se percibe como un paradigma de agresividad sin sentido, tiene interés tan sólo en tanto que componenda mental circunscrita a ámbitos locales, que hace posible el tránsito, siempre precario, desde la teoría (o el resentimiento) a la práctica por parte de un determinado grupo de candidatos (véase más arriba notas 1 y 2). Podríamos recordar que, desde siempre, la función cognitiva del «fundamento» no es otra que la de garantizar la desinhibición del agente que lo transforma en hechos. (Por ello, los que hoy ejercen como antifundamentalistas en el ámbito de la teoría niegan en redondo a sus clientes el derecho a esperar de ellos instrucciones de cualquier tipo para la acción, lo cual es, naturalmente, una medida de autoprotección —para los teóricos, se entiende—, quienes, tras la sobreabundancia de autorías y responsabilidades del siglo XX, han comprendido con qué facilidad los autores de tesis generales incurren en situaciones de complicidad).
Con todo, nos preguntamos en retrospectiva por qué se ha tardado tanto en desvelar el significado práctico de la alegación de motivos: el «motivo» real por el que se tienen motivos es el deseo de hallar una motivación que el hombre que actúa pueda adoptar como «guía». Desde Descartes se sabe qué es lo que el hombre que actúa, si es exigente, requerirá de sus motivos desinhibidores: todo el que quiera sacudir el entorno con sus actos en tiempos de incertidumbre generalizada apenas si puede quedar satisfecho con algo que no alcance el rango de inconcussum. La pared que tiene que atravesar todo aquel que aspire a poner en práctica lo improbable sólo se puede perforar con un potente medio de desinhibición. Y, dado que el mundo actual, desde el punto de vista de los humillados y los codiciosos de honores, está formado casi en exclusiva por paredes que disuaden de la acción, el hombre que actúa en estos últimos tiempos necesita las máquinas de derribo más potentes. Como observó Niklas Luhmann, el radicalismo es para los modernos el único medio de probada eficacia para representar lo no plausible como lo único plausible. Y, como ya se ha visto, en la práctica es posible perforar algún que otro muro. Por consiguiente, lo que es notable en los ataques terroristas actuales contra los grandes sistemas es sólo el hecho de que demuestren la existencia de un radicalismo posthistórico, algo comparable al descubrimiento de una especie de cisnes negros. Aún tendrán que sucederse muchas decepciones hasta que los neoliberales y los terroristas islámicos —unos y otros, mártires de la posthistoria— comprendan que los placeres de la vida activa asimétrica pertenecen ontológicamente al ancien régime. Habrá que esperar a ver si entonces estos cisnes también se vuelven blancos.
Ambos tipos de actuantes son intempestivos en todos los sentidos del término. Los unos quieren navegar como los marinos sedientos de riqueza a partir de 1492, y los otros sueñan con lanzarse al galope cual tribus del desierto inflamadas por el monoteísmo en el siglo VII. Sin embargo, unos y otros tienen que pactar con la época en la que viven y fingen percibir las redes modernas como su gran oportunidad, y no como quintaesencia de las circunstancias que los frenan. Con sus obsoletas filosofías de la acción, unos y otros nos brindan, a principios del siglo XXI, sendas formas de romanticismo de la agresión. Este romanticismo confunde las fisuras con un espacio libre. Mediante la realización de misiones, proyectos y otros gestos, sus actores querrían rescatar la fuerza de la asimetría de su carácter de golpe adelantado y autosatisfactorio, en una época que se encuentra ya bajo el primado de la amabilidad, la inhibición, la acción recíproca, la cooperación, tanto en Oriente como en Occidente. Sólo se escapan algunas fisuras que son angostas desde el punto de vista del sistema, aunque numerosas.
Por consiguiente, desde el punto de vista de la teoría de la acción, la «existencia histórica» puede definirse como participación en un espacio de acción donde el empleo de un excedente de energías interiores y la realización de la historia mundial en ocasiones confluían. Un autista presuntuoso como Colón demostró lo que puede conseguir un verdadero héroe de la historia; igual que incontables imitadores, se abrió paso desde la neurosis hasta lo universal. Sin embargo, una vez concluida la «historia», sólo intentan hacer «historia» aquellos que no comprenden que ésta ha terminado. Así, aparecen autismos sin salida en el escenario mundial; pero éstos producen un fuerte eco en el murmullo posthistórico de los medios de comunicación. El 11 de septiembre ha sido hasta ahora el indicio más claro de posthistoricidad, aunque fueran muchos quienes, en estado de shock, lo confundieran con un signo de la historia. Marcó una fecha cuya misma superfluidad es siniestra, una fecha que no apunta a nada, salvo al mismo día en que tuvo lugar el hecho. Los criminales de septiembre engendraron una violencia unilateral que no tenía absolutamente nada in petto que pudiera compararse a un proyecto, salvo vagas alusiones a una repetición, alusiones que malos estrategas han interpretado erróneamente como una amenaza. Una verdadera amenaza tendría que adoptar, como todo el mundo sabe, la forma de una «advertencia armada» 9, y el atentado de septiembre no buscaba ninguna consecuencia, fue una mera demostración de la capacidad de llevar a cabo un ataque puntual contra el palacio cristalino; fue una «medida» que se agotó en su misma realización. Tampoco tenía nada de lucha por un buen fin por medios violentos, pero desgraciadamente necesarios, como la había enseñado la metaética revolucionaria desde el siglo XIX. El atentado fue una pura reivindicación de la primacía de la agresión en un tiempo regido por las inhibiciones y el acoplamiento regenerativo.
A la vista del 11 de septiembre, se puede deducir que el contenido de la posthistoria en su aspecto más dramático quedará determinado durante mucho tiempo por las interacciones de los porfiados. Esto no es una constatación como cualquier otra. A la imposibilidad, advertida por Hegel, de aprender algo de la historia, se le añade ahora la imposibilidad de aprender de los episodios de la posthistoria. Solamente los proveedores de tecnología de seguridad pueden extraer alguna conclusión de los incidentes posthistóricos. Todo lo demás se libra al flujo y reflujo de las agitaciones mediáticas, incluidos los afanes de las policías internacionalizadas que emplean la angustia colectiva como legitimación de su propia expansión. Dentro del gran invernáculo, los clientes viven una serie interminable de incidentes sin explicación y de gestos sin referente. Éstos constituyen los grandes temas de actualidad. Pero las noticias y su material, los actos de violencia y dramas reales «sobre el terreno» —como reza la estúpida jerga profesional en referencia a los lugares donde se producen los accidentes y acontecimientos— no son más que hierbajos que crecen en la superficie de la regularidad operativa en el espacio denso.
Las provocaciones de los terroristas no constituyen en ningún caso un motivo objetivamente satisfactorio para un retorno de la cultura política de Occidente al «momento hobbesiano»: la cuestión de si el Estado moderno tiene capacidad para proteger con eficacia la vida de sus ciudadanos halla en el balance de los hechos una respuesta claramente afirmativa, de tal manera que sería necio planteársela de nuevo con seriedad. Hace tiempo ya que la «sociedad» adquirió la competencia necesaria para la absorción psíquica del terror, y la inquietud provocada por el terrorismo llega a la «sociedad» tan sólo a través de los medios de comunicación y no a través de movilizaciones ordenadas por el Estado; el Estado de hoy en día es, igual que todos los demás, un consumidor de actos terroristas, y el hecho de que se le exija competencia en la lucha contra el terror no cambia para nada el hecho de que ni se ve directamente atacado por éste ni tampoco puede reaccionar de manera directa. De todos modos, la legitimación del Estado dejó de basarse hace algún tiempo en sus funciones hobbesianas, y se fundamenta en sus prestaciones como redistribuidor de los medios de vida y el acceso al confort; demuestra su utilidad como imaginario terapeuta colectivo, así como garante de comodidades tanto materiales como imaginarias, dirigidas a una mayoría 10.
Por ello, las reacciones no liberales contra el terror son siempre inadecuadas, puesto que infravaloran la tremenda superioridad del atacado sobre el atacante; magnifican el fantasma insustancial de Al Qaeda, ese conglomerado de odio, desempleo y citas del Corán, hasta convertirlo en un totalitarismo con rasgos propios, y algunos, incluso, creen ver en él un «fascismo islámico» que, no se sabe con qué medios imaginarios, amenaza a la totalidad del mundo libre. Dejaremos abierta la pregunta por los motivos que han conducido a aquella infravaloración y a esta magnificación. Sólo esto es seguro: los realistas se hallan de nuevo en su elemento; por fin pueden ponerse, una vez más, al frente de los irresolutos, con los ojos clavados en el fantasma del enemigo fuerte, medida antigua y nueva de lo real. Con el pretexto de la seguridad, los voceros de la nueva militancia dan rienda suelta a tendencias autoritarias cuyo origen hay que buscar en otro sitio; la angustia colectiva, cuidadosamente mantenida, hace que la gran mayoría de los mimados consumidores de seguridad de Occidente se sume a la comedia de lo inevitable. ¿A dónde nos puede llevar todo ello? Los pasajeros que, desde el 11 de septiembre, en los aeropuertos europeos, tienen que sacrificar las tijeras para uñas a fin de reducir los riesgos del vuelo han experimentado en sus propias carnes un anticipo.
1 Más detalles al respecto en: Sloterdijk, Peter, Sphären III: Schäume. Frankfurt : Suhrkamp, 2004. Los ecos literarios de la estancia de Dostoievsky en Londres se encuentran en su suplemento literario de viajes «Anotaciones de invierno sobre impresiones de verano», 1863, un texto en el que el autor se burla, entre otras cosas, de los «sargentos primeros de la civilización» de Occidente, de los «progresistas de invernadero», y expresa su angustia acerca del triunfalismo baálico del palacio de la Exposición Universal. Dostoievsky reconoce ya en la burguesía francesa la equiparación europea occidental y posthistórica entre seres humanos y poder adquisitivo: «La posesión de dinero [es] la más elevada virtud y deber del ser humano».
2 Para una interpretación de la teoría heideggeriana del tedio en el contexto del desarrollo de la ironía y la ausencia de tensión modernas, cfr. Sphären III: Schäume, op. cit.
3 Cfr. «Absolute Inseln» en: Sphären III: Schäume, op. cit., cap. 1, sección A, p. 317-337.
4 Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften. Frankfurt : Suhrkamp, 1989, vol. 1, p. 86 y 93.
5 Acerca del motivo del «capitalismo confortable», cfr. Claessens, Dieter y Claessens, Karin. Kapitalismus als Kultur: Entstehung und Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1979.
6 Cfr. Levinas, Emmanuel, «La proximité», Autrement qu'être ou au delí de l'essence. París: Le Livre de Poche, 2004 (1978), p. 129-155.
7 Paul Berman se sirve de la comparación con las «picaduras de mosquito»; por desgracia, el autor se rasca con tanta energía, que le sale una sobreinterpretación del terrorismo islamista como nuevo totalitarismo: cfr. Berman, Paul. Terror und Liberalismus, Hamburgo: Europäische Verlagsanstalt, 2004, p. 32; sin preocuparse por lo poco afortunado de sus imágenes, añade que las picaduras de mosquito son «parte de una guerra»; una vez más se emplea la lucha contra los insectos como modelo de la gran política.
8 Cfr. Lentricchia, Frank; McAuliffe, Jody. Crimes of Art and Terror, Chicago y Londres: University of Chicago Press, 2003, p. 6-17.
9 Luttwak, Edward N. «Armed Suasion», Strategy. The Logic of War and Peace. Cambridge (MA) y Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 1987, cap. 13.
10 Cfr. «Das Empire — oder: Das Komforttreibhaus; die nach oben offene Skala der Verwöhnung», Sphären III: Schäume, Plurale Sphärologie, op. cit., cap. 3, sección 9, p. 801 y ss.